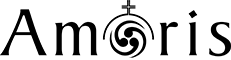Capítulo quinto
AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO
165. El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal «no se agota dentro de la pareja […] Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre»[176].
166. La familia es el ámbito no sólo de la generación sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de que lleguen»[177]. Esto nos refleja el primado del amor de Dios que siempre toma la iniciativa, porque los hijos «son amados antes de haber hecho algo para merecerlo»[178]. Sin embargo, «numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! […] ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos?»[179]. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque «cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres»[180]. El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos por toda la eternidad[181].
167. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor expresa su fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de san Juan Pablo II, cuando explicaba que la paternidad responsable no es «procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas, como su propia situación y sus deseos legítimos»[182].
El amor en la espera propia del embarazo
168. El embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. La madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida. La maternidad surge de una «particular potencialidad del organismo femenino, que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano»[183]. Cada mujer participa del «misterio de la creación, que se renueva en la generación humana»[184]. Es como dice el Salmo: «Tú me has tejido en el seno materno» (139,13). Cada niño que se forma dentro de su madre es un proyecto eterno del Padre Dios y de su amor eterno: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré» (Jr 1,5). Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre, que mira más allá de toda apariencia.
169. La mujer embarazada puede participar de ese proyecto de Dios soñando a su hijo: «Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve meses […] No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga»[185]. Dentro de ese sueño, para un matrimonio cristiano, aparece necesariamente el bautismo. Los padres lo preparan con su oración, entregando su hijo a Jesús ya antes de su nacimiento.
170. Con los avances de las ciencias hoy se puede saber de antemano qué color de cabellos tendrá el niño y qué enfermedades podrá sufrir en el futuro, porque todas las características somáticas de esa persona están inscritas en su código genético ya en el estado embrionario. Pero sólo el Padre que lo creó lo conoce en plenitud. Sólo él conoce lo más valioso, lo más importante, porque él sabe quién es ese niño, cuál es su identidad más honda. La madre que lo lleva en su seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer en profundidad a su propio hijo y para esperarlo tal cual es. Algunos padres sienten que su niño no llega en el mejor momento. Les hace falta pedirle al Señor que los sane y los fortalezca para aceptar plenamente a ese hijo, para que puedan esperarlo de corazón. Es importante que ese niño se sienta esperado. Él no es un complemento o una solución para una inquietud personal. Es un ser humano, con un valor inmenso, y no puede ser usado para el propio beneficio. Entonces, no es importante si esa nueva vida te servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si responde o no a tus proyectos y a tus sueños. Porque «los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible […] Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera; no, porque es hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo»[186]. El amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente.
171. A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: Cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte, y alaba como María: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su sierva» (Lc 1,46-48). Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias, y ruega al Señor que cuide tu alegría para que puedas transmitirla a tu niño.
172. «Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor […] y esto es amor, que trae una chispa del amor de Dios»[187]. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos de Australia, ambos «contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre»[188]. No se trata sólo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son «cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes»[189]. Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo, para favorecer la adecuada maduración del hijo.
173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo, e incluso deseable, que las mujeres quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que «la mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace al mundo»[190]. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad[191]. Sus capacidades específicamente femeninas —en particular la maternidad— le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos.
174. De hecho, «las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta […] Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida»[192]. Sin duda, «una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño[…] Sin las madres, no sólo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. […] Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo»[193].
175. La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad, y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño.
176. Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión, porque «en un primer momento esto se percibió como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en algunas casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato»[194]. Pero, «como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los pequeños y a los jóvenes»[195]. La presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega un amor orientador que les ayude a madurar[196].
177. Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su masculinidad, «sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento: cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. Decir presente no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos»[197]. Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que «los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan»[198]. No es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo.
178. Muchas parejas de esposos no pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que se sufre por ello. Por otro lado, sabemos también que «el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación […] Por ello, aunque la prole, tan deseada, muchas veces falte, el matrimonio, como amistad y comunión de la vida toda, sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad»[199]. Además, «la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras»[200].
179. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa, y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: «Aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría» (Is 49,15).
180. «La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal, no sólo en los casos de esposos con problemas de fertilidad […] Frente a situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio, como un derecho a la propia autoafirmación, la adopción y la acogida, entendidas correctamente, muestran un aspecto importante del ser padres y del ser hijos, en cuanto ayudan a reconocer que los hijos, tanto naturales como adoptados o acogidos, son otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo de ellos y no sólo traerlos al mundo. El interés superior del niño debe primar en los procesos de adopción y acogida»[201]. Por otra parte, «se debe frenar el tráfico de niños entre países y continentes mediante oportunas medidas legislativas y el control estatal»[202].
181. Conviene también recordar que la procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. Aun la familia con muchos hijos está llamada a dejar su huella en la sociedad donde está inserta, para desarrollar otras formas de fecundidad que son como la prolongación del amor que la sustenta. No olviden las familias cristianas que «la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él […] Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la preparación de la venida del Reino de Dios»[203]. La familia no debe pensar a sí misma como un recinto llamado a protegerse de la sociedad. No se queda a la espera, sino que sale de sí en la búsqueda solidaria. Así se convierte en un nexo de integración de la persona con la sociedad y en un punto de unión entre lo público y lo privado. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une no disminuye, sino que se llena de nueva luz, como lo expresan los siguientes versos:
«Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.
Si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos».[204]
182. Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o «separada». Para evitar este riesgo, recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia «rara», como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la gente le costaba reconocer la sabiduría de Jesús y decía: «¿De dónde saca todo eso? […] ¿No es este el carpintero, el hijo de María?» (Mc 6,2-3). «¿No es el hijo del carpintero?» (Mc 6,2-3). «¿No es este el hijo del carpintero?» (Mt13,55). Esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Eso explica que, cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de doce años se perdiera en la caravana un día entero, escuchando las narraciones y compartiendo las preocupaciones de todos: «Creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día» (Lc 2,44). Sin embargo a veces sucede que algunas familias cristianas, por el lenguaje que usan, por el modo de decir las cosas, por el estilo de su trato, por la repetición constante de dos o tres temas, son vistas como lejanas, como separadas de la sociedad, y hasta sus propios parientes se sienten despreciados o juzgados por ellas.
183. Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer «doméstico» el mundo[205], para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano: «Una mirada atenta a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de hoy muestra inmediatamente la necesidad que hay por todos lados de una robusta inyección de espíritu familiar […] No sólo la organización de la vida común se topa cada vez más con una burocracia del todo extraña a las uniones humanas fundamentales, sino, incluso, las costumbres sociales y políticas muestran a menudo signos de degradación»[206]. En cambio, las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. Si realmente les importa el Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús: «Que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). En definitiva, viven lo que se nos pide con tanta elocuencia en este texto: «Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Porque si luego ellos te invitan a ti, esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso» (Lc 14,12-14). ¡Serás dichoso! He aquí el secreto de una familia feliz.
184. Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad.
185. En esta línea es conveniente tomar muy en serio un texto bíblico que suele ser interpretado fuera de su contexto, o de una manera muy general, con lo cual se puede descuidar su sentido más inmediato y directo, que es marcadamente social. Se trata de 1 Co 11,17-34, donde san Pablo enfrenta una situación vergonzosa de la comunidad. Allí, algunas personas acomodadas tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en el ágape que acompañaba a la celebración de la Eucaristía. Mientras los ricos gustaban sus manjares, los pobres se quedaban mirando y sin tener qué comer: Así, «uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres?» (vv. 21-22).
186. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al Cuerpo y a la Sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo Cuerpo provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de «discernir» el Cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en la comunidad, de otro modo, se come y se bebe la propia condenación (cf. v. 11, 29). Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración eucarística se convierte así en un constante llamado para «que cada cual se examine» (v. 28) en orden a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad, y, entonces sí, recibir el Sacramento del amor eucarístico que nos hace un sólo cuerpo. No hay que olvidar que «la “mística” del Sacramento tiene un carácter social»[207]. Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados.
187. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo[208]. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud de la existencia.
188. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el abandono de los padres está en contra de la Ley de Dios (cf. Mc 7,8-13). A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. En cada persona, «incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos sino que la hemos recibido. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado»[209].
189. Por eso, «el cuarto mandamiento pide a los hijos […] que honren al padre y a la madre (cf. Ex 20,12). Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade: “para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar”. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor […] Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos»[210].
190. Pero la moneda tiene otra cara: «Abandonará el hombre a su padre y a su madre» (Gn 2,24), dice la Palabra de Dios. Esto a veces no se cumple, y el matrimonio no termina de asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben ser abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos, de manera que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible convertirse de verdad en «una sola carne» (ibíd.). En algunos matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas al propio cónyuge que, en cambio se hablan con los propios padres, hasta el punto que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y las opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo, y sólo cabe de manera provisoria, mientras se crean las condiciones para crecer en la confianza y en la comunicación. El matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos.
191. «No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones» (Sal 71,9). Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos[211]. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque «la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna»[212]. Por eso, «¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos!»[213].
192. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que, «como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación»[214]. Los ancianos ayudan a percibir «la continuidad de las generaciones», con «el carisma de servir de puente»[215]. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y «muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana»[216]. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Entonces, «la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos»[217].
193. La ausencia de memoria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Es la mentalidad inmadura del «ya fue». Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. No se puede educar sin memoria: «Recordad aquellos días primeros» (Hb 10,32). Las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada; pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Por lo tanto, «en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte»[218], ya que «se arranca de sus propias raíces»[219]. El fenómeno de la orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad, desarraigo y caída de las certezas que dan forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los niños puedan arraigarse en el suelo de una historia colectiva.
194. La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo, y «el vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana […] Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad»[220].
195. Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser ayudados. Por eso, «la fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita más débiles, enfermos, o con discapacidad»[221]. Hay que reconocer que «tener un hermano, una hermana que te quiere, es una experiencia fuerte, impagable, insustituible»[222], pero hay que enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Ese aprendizaje, a veces costoso, es una verdadera escuela de sociabilidad. En algunos países existe una fuerte tendencia a tener un solo hijo, con lo cual la experiencia de ser hermano comienza a ser poco común. En los casos en que no se haya podido tener más de un hijo, habrá que encontrar las maneras de que el niño no crezca solo o aislado.
196. Además del círculo pequeño que conforman los cónyuges y sus hijos, está la familia grande que no puede ser ignorada. Porque «el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia —entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares— está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar»[223]. Allí también se integran los amigos y las familias amigas, e incluso las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en sus dificultades, en su compromiso social y en su fe.
197. Esta familia grande debería integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a las personas con alguna discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adicción, a los solteros, separados o viudos que sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos, y en su seno tienen cabida «incluso los más desastrosos en las conductas de su vida»[224]. También puede ayudar a compensar las fragilidades de los padres, o detectar y denunciar a tiempo posibles situaciones de violencia o incluso de abuso sufridas por los niños, dándoles un amor sano y una tutela familiar cuando sus padres no pueden asegurarla.
198. Finalmente, no se puede olvidar que en esta familia grande están también el suegro, la suegra y todos los parientes del cónyuge. Una delicadeza propia del amor consiste en evitar verlos como competidores, como seres peligrosos, como invasores. La unión conyugal reclama respetar sus tradiciones y costumbres, tratar de comprender su lenguaje, contener las críticas, cuidarlos e integrarlos de alguna manera en el propio corazón, aun cuando haya que preservar la legítima autonomía y la intimidad de la pareja. Estas actitudes son también un modo exquisito de expresar la generosidad de la entrega amorosa al propio cónyuge.